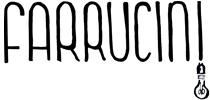«¿
Dónde van los curas que hacen cosas malas?” Pregunta inocente la que se hizo Pablo Larraín antes de dar forma a El Club. “Al infierno de los curas”, pudo responderse, quizá, sin pensar en la contradicción de aquel paraje que bien podría tener el color del inventado por el Bosco y ser confundido con el paraíso. No es el paraíso, no hay peldaños hacia el cielo, pero tampoco hacia el abismo. Los curas que hacen cosas malas son desterrados a tierra, a ese lugar en el que los seres alados se posan de vez en cuando, del que los gusanos salen de vez en cuando, el que los ‘curas buenos’ pisan de vez en cuando. A los curas malos les quitan las plumas doradas para evitar que las usen indebidamente, les quitan el halo y les mandan a casas lejanas para redimir sus pecados hasta el fin de sus días. Todo esto lo descubrió Larraín después de hacer una exhaustiva investigación, el contexto que presenta en su película existe, los hechos que denuncia también, por eso el relato de ficción que expone el chileno es tan estremecedor.
Buscando un realismo trágico Pablo Larraín ha querido hacer un retrato libre de las almas distorsionadas, sin distorsionar el fondo sino rascando en los recovecos más oscuros de la verdad del hombre. Distorsionando, sí, la forma, a modo de esperpento, haciendo un uso magistral del gran angular, de la fotografía, subexpuesta, contrastada, a contraluz, en tonos fríos, ligeramente expresionista. Consigue así un enfoque tétrico y asfixiante, tan dolorosamente bello que uno hace lo posible por respirarlo, asumirlo, tragarlo. Tiene cuerpo. Quema en la garganta. Cada decisión técnica lleva implícita una decisión poética. Muy en consonancia con su guión. Como la música que acompaña a sus imágenes. Todo está en armonía en este turbio relato. Turbio pero no explícito.
Las palabras tienen tanto poder como la imagen, las palabras son las que enturbian, las palabras directas. Enturbian, pues las más sinceras salen de un ser al que los pervertidos pervirtieron de niño, un ser a quien apenas se le entienden dos lamentos entre multitud de balbuceos ebrios… pero los dos lamentos que se entienden atacan directamente al corazón. Hieren. Incomodan. Las de quienes pervirtieron son palabras que asombran, son la confesión que a todos nos gustaría escuchar. Es una respuesta.
La verdad. La verdad sobre una Iglesia depravada, corrompida por sus propias prohibiciones y el doble filo de sus sermones. Sí, hablamos de abusos a menores, de robo de niños, de asesinatos y de otras cosas que nadie quiere ni puede recordar. Los pecados de cuatro curas que conviven en una casa custodiada por una monja de mirada pícara. Mujer. La única que pone coherencia e impone autoridad en un entorno dominado por hombres caprichosos, los mismos que otorgaron a Dios el género masculino.
Pablo Larraín hila fino en El Club, pone en evidencia lo evidente, humaniza lo divino y en cierto modo demoniza lo humano -quizá no él sino la religión-, hace en el fondo un digno estudio antropológico.

El club
![]()
· Año:2015
· Duración:98 min.
· País:Chile
· Director:Pablo Larraín
· Guión:Guillermo Calderón, Daniel Villalobos
· Fotografía:Sergio Armstrong
· Reparto:Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Alejandro Sieveking, Jaime Vadell, Marcelo Alonso