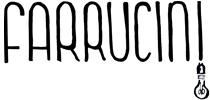No se preocupe, esto le sentará bien. Vaya con cuidado. ¡No hable! Duerma. Piense en cuando era pequeño.
El ángel ebrio, Akira Kurosawa (1948)
Cuando recuerdo El ángel ebrio me viene a la mente aquella escena en la que el mafioso Matsunaga, aquejado de tuberculosis y en estado febril, sueña con un muñeco flotando en el fango y un ataúd arrastrado hasta la orilla. Tras romperlo a hachazos, dentro, le espera su peor enemigo, que le persigue por la playa hasta atraparlo. Este trágico maleante, profundamente Shakesperiano, es uno de los innumerables personajes infaustos que plagan la filmografía de Kurosawa. Lo interpreta Toshirô Mifune, fetiche por excelencia del cineasta, que a partir de El ángel ebrio colaboraría junto al director en nada más y nada menos que dieciséis ocasiones.
Además de esta secuencia inolvidable, si hay algo por lo que destaca la película es por retratar los cambios que estaba sufriendo el país en aquella época. Japón pasaba de tener una cultura tradicionalista feudal muy conservadora a un rápido proceso de apertura internacional. Terminada la Segunda Guerra Mundial, y con el país nipón como uno de los grandes perdedores de la contienda, la única manera de resurgir de las cenizas era abriéndose al resto del mundo. Kurosawa capturó este sentimiento de avance a marchas forzadas de la cultura japonesa, y no hay mejor escena para demostrarlo que aquella en la que el doctor Sanada, protagonista indiscutible de la película, le espeta a su ayudante la siguiente frase: “A los japoneses les gusta castigarse con sacrificios banales”. Esta sentencia, casi tan abrumadora como aquel golpe de platillos que cambió para siempre la vida de la familia McKenna en El hombre que sabía demasiado, resume el trasfondo cultural en el que se encontraba la nación en aquellos años.
El ángel ebrio es una obra profundamente lírica que bebe de los clásicos occidentales, en concreto de Billy Wilder y Fritz Lang, pero que a pesar de la influencia directa del cine negro norteamericano no desvirtúa el trasfondo de la historia. Cuenta con unos personajes torturados, almas en pena alcoholizadas que vagan por una sociedad a la que parecen no pertenecer. Hasta se encuentra alguna que otra vampiresa, esa femme fatale que caracterizó los inicios del cine nórdico y que tanto ha dado de qué hablar en los libros de historia. Sin embargo, a pesar de su amargura, la película deja un resquicio de esperanza de cara al futuro. En la secuencia final el doctor Sanada conversa con una de sus pacientes, una joven que se ha recuperado de tuberculosis. “La voluntad puede curar todos los males humanos”, grita el médico. Poco después se pierde entre la muchedumbre de las concurridas calles de la ciudad. ¿Será capaz la voluntad del ser humano de cambiar el rumbo de la historia?
La historia de un matón de la yakuza enfermo y alcohólico le sirve a Kurosawa para elaborar un complejo retrato sobre las relaciones humanas, el sentido del deber y la hipocresía de una sociedad sustentada en las relaciones de poder. En este torbellino de amargura y conflictividad, el cineasta también deja entrever la obsolescencia de la cultura tradicional japonesa. La triste moraleja que podemos sacar hoy en día es que después de medio siglo el mundo no ha cambiado tanto.